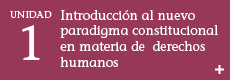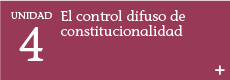|
 
Este foro estará activo durante toda la unidad 3 con la finalidad de compartir en grupo las reflexiones que surjan durante el proceso de aprendizaje. La participación en este espacio es opcional, sin embargo si usted hace aportaciones constantemente, podrá obtener un punto extra al final de la unidad que podría ser de ayuda en su evaluación. Objetivo de la actividad:Construir reflexiones grupales en torno a los temas revisados a lo largo de la unidad 3. Instrucciones:Participe en el foro durante la unidad 3 siguiendo las preguntas planteadas por la tutora o el tutor . Criterios de evaluación:
La perspectiva de género, como método de análisis del Derecho –entre otras disciplinas– muestra de qué manera se puede cumplir plenamente con la obligación constitucional de garantizar la igualdad plena entre las personas y evitar la discriminación basada en el sexo, el género, la orientación sexual o la identidad sexo-genérica.  El derecho a la igualdad se consagra en el artículo 1º de la Constitución Federal cuando se dice que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. Asimismo, se encuentra la prohibición expresa de la discriminación en razón de cualquier característica que atente contra la dignidad humana, incluida el género. De la misma forma, el artículo 4º constitucional prevé la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. La igualdad, como se verá más adelante, es un concepto complejo que no siempre se agota en los tratos idénticos, sino que admite diferencias de trato que pueden considerarse legítimas por cuanto responden a la debida protección de las diferencias existentes entre las personas o a la compensación o transformación de las desigualdades sociales que enfrentan. La perspectiva de género detecta la presencia de tratos diferenciados -basados en el sexo, el género o las preferencias/orientaciones sexuales-, y determina si dicho trato es necesario y, por lo tanto, legítimo, o si, por el contrario, es arbitrario y desproporcionado y, por lo tanto, discriminatorio. Esta perspectiva es particularmente relevante cuando, como ocurre en los casos legales, se resuelven problemáticas específicas y se atribuyen consecuencias jurídicas a hechos y actos concretos, y se consolida la interpretación de la norma en la jurisprudencia. El punto de partida para comprender lo que propone la perspectiva de género es distinguir, inicialmente, entre dos conceptos: sexo y género. El sexo designa características biológicas de los cuerpos mientras que el género es el conjunto de características, actitudes y roles social, cultural e históricamente asignados a las personas en virtud de su designación sexual. 
Esta distinción ha permitido revelar cómo la sociedad y el Derecho atribuyen consecuencias a partir de los cuerpos de las personas. En cuanto al sexo de los cuerpos, estas asignaciones binarias excluyen a las personas intersex y transgénero. Respecto al género, se plantea una falsa dicotomía que impacta en las expectativas sociales, culturales y jurídicas en torno a la construcción del proyecto de vida de las personas. La perspectiva de género deconstruye esta falsa dicotomía basada en los cuerpos de las personas, así como las consecuencias que se le han atribuido. En resumen, es una categoría de análisis del fenómeno legal que:
La perspectiva de género cuestiona el paradigma de único “ser humano neutral y universal”, basado en el hombre blanco, heterosexual, adulto, sin discapacidad, no indígena, y en los roles que a dicho paradigma se atribuyen. Es por eso que no se trata de un método enfocado únicamente a las mujeres, sino de una estrategia que permite ver a las personas en su diversidad de contextos, necesidades y autonomía. El siguiente cuadro muestra qué exclusiones se generan cuando se asume un paradigma único de persona: Los roles de género también afectan y discriminan a los hombres. Al haber expectativas sobre las características, comportamientos y privilegios de los hombres, también se les limitan sus posibilidades de expresión emocional y desarrollo psicosocial y se genera una importante presión para atender los requisitos económicos y sociales que se les imponen. La perspectiva de género permite mirar la diversidad de cuerpos y de proyectos de vida, así como la necesidad de adecuación de las normas y del entorno en el que se desenvuelven las personas. Estereotipos
Aunque la de arriba aparenta ser menos larga que la de abajo, en realidad ambas miden lo mismo. Lo cierto es que no es posible que sean vistas como iguales. A partir de esta figura, el Premio Nobel de economía, Daniel Kahneman, invita a no dar por sentado lo que se percibe a primera vista, sino a cuestionar constantemente lo que se aprecia a través de los sentidos y la experiencia. Afirma que lo que “vemos” nunca es neutral y, por ello, hay que “hacer un alto” para reconfigurarlo. Así como la vista puede engañar y una vez que se hace un esfuerzo por reconfigurar la primera impresión de una imagen, se descubre el error; existen concepciones sobre lo que son y cómo se comportan las personas a partir de su sexo, género, preferencia/orientación sexual, origen étnico, religión, etc. La conceptualización e identificación de los estereotipos ayudan a combatir este tipo de errores que privan de un reconocimiento efectivo de las personas y sus derechos. Asignar estereotipos responde a un proceso de simplificación para el entendimiento y aproximaciónes del mundo.1 Los estereotipos están profundamente arraigados y aceptados por la sociedad que los crea, reproduce y transmite.
Los estereotipos son todas aquellas características, actitudes y roles que son atribuidas estructuralmente en una sociedad a las personas en razón de alguna de las condiciones enumeradas como “categorías sospechosas” o rubros prohibidos de discriminación como el sexo, el género, la pertenencia étnica, el origen nacional, entre otras.
Los estereotipos de género están relacionados con las características social y culturalmente asignadas a hombres y mujeres a partir de las diferencias físicas basadas principalmente en su sexo. Si bien los estereotipos afectan tanto a hombres como a mujeres, tienen un mayor efecto negativo en las segundas, pues históricamente la sociedad les ha asignado roles invisibilizados, en cuanto a su relevancia y aportación, y jerárquicamente considerados inferiores a los de los hombres.
Ilustremos lo dicho a través de un video que le invitamos a ver: “Friends, roles y estereotipos”
Este video también está disponible en https://www.youtube.com/watch?v=7OuAvC05wTk
�
Lo problemático surge cuando a dichas características, actitudes y roles se les adjudica consecuencias jurídicas -como limitar el acceso a los derechos- y sociales, o una baja jerarquía respecto a lo que se considera como el paradigma único del “sujeto neutral universal”. La naturalización y aceptación de los estereotipos a los que deben adecuarse hombres y mujeres legitiman, perpetúan e invisibilizan tratos diferenciados ilegítimos. La discriminación por estereotipos genera consecuencias en el reconocimiento de la dignidad de las personas y/o en la distribución justa de los bienes públicos. 2 Estas concepciones resultan problemáticas para las personas cuando obstruyen su plena realización, encasillan el proyecto de vida y generan que el cuestionamiento o trasgresión de aquellas características, actitudes y roles que se les atribuyen, sea motivo de exclusión y marginación en distintos ámbitos familiar, laboral, social y jurídico. Cuando las leyes, políticas públicas y decisiones judiciales que -muchas veces, incluso, buscando ser neutrales- avalan, reproducen, consolidan y perpetúan estereotipos, generan discriminación y violentan el mandato constitucional y convencional de actuar conforme al derecho a la igualdad. Por ello, las personas involucradas en la cadena de justicia deben ser capaces de detectar los estereotipos para observar si motivan un trato diferenciado discriminatorio. Si bien, como se ha dicho anteriormente, estereotipar puede constituir un proceso mental indispensable que permite organizar y categorizar la información recibida con la finalidad de simplificar el entendimiento, dicha función cognitiva resulta problemática jurídicamente cuando, de acuerdo con el test propuesto por Cook y Cusack3, un estereotipo:
Ejemplo de la perpetuación de los estereotipos en el quehacer del Estado lo constituyen las normas de los códigos civiles que definen las responsabilidades de los cónyuges dentro del matrimonio basadas en estereotipos de género que redundan en negación de derechos, imposición de cargas injustificadas y marginación. Los estereotipos se pueden manifestar por medio de las expectativas sobre cierto comportamiento de las personas involucradas en el caso; en la suposición de que las normas “neutrales” no generan discriminación, o hasta en la opción por lenguaje utilizado. Un ámbito en donde se manifiestan profundamente los estereotipos de género es en los derechos sexuales y reproductivos. El caso LC contra Perú, del que conoció el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, lo demuestra:� Cuando tenía 11 años, LC comenzó a ser abusada sexualmente por un hombre de aproximadamente 34 años, a raíz de lo cual quedó embarazada a los 13 años. LC intentó suicidarse arrojándose desde un edificio. Fue trasladada a un hospital en donde se determinó que los daños (paraplejía de los miembros inferiores y superiores) hacían necesaria una intervención quirúrgica urgente a fin de evitar una discapacidad grave. Pese a estar programada, su intervención fue suspendida puesto que el personal médico descubrió que estaba embarazada y que la operación ponía en riesgo al producto. Por ser un derecho que le correspondía de acuerdo a las leyes peruanas, LC y su madre solicitaron la interrupción legal del embarazo, la cual, por diversas circunstancias, le fue negada. Posteriormente, tuvo un aborto espontáneo. Después de tres meses y medio de que los médicos determinaron la urgencia de la operación, LC fue intervenida quirúrgicamente. En el momento en el que el caso se presentó ante el Comité, LC se encontraba paralizada desde el cuello para abajo, con movilidad parcial en las manos.� Este caso permite observar una serie de decisiones respecto a la salud de una niña tomadas con base en estereotipos que destruyeron su proyecto de vida, así como el de su familia. Si las mujeres no pueden decidir sobre lo que ocurre en su cuerpo y se autoriza que sea el personal médico quien determine que el rol primordial de la mujer es ser madre, sin importar que se comprometa irreversiblemente su salud, a las mujeres se les niega un derecho (a la salud e integridad física y mental), se les impone una carga (continuar un embarazo forzado, dar a luz y asumir las consecuencias jurídicas y morales de la filiación) y se les violenta su dignidad (no se le reconoce su autonomía y, en este caso, tampoco la de su madre). Todo ello constituye un acto de violencia y de discriminación. � El caso paradigmático sobre prácticas gubernamentales discriminatorias relacionadas con la justicia es el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, por el cual el Estado mexicano fue condenado, en noviembre de 2009, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), quien consideró que las autoridades ministeriales del Estado de Chihuahua actuaron partiendo de estereotipos de género que reflejan criterios de subordinación de las mujeres y una “cultura de discriminación”. La Corte IDH afirma que, al momento de investigar las desapariciones, los funcionarios públicos mencionaron que las víctimas eran “voladas” o que “se fueron con el novio”, pretendiendo justificar la inacción estatal que concluyó con los posteriores homicidios de las jóvenes. Esta falta de diligencia estricta frente a las denuncias, a juicio de la Corte IDH, constituyó una discriminación en el acceso a la justicia; además, de que la impunidad de los delitos cometidos “envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación”. Al aplicar el test propuesto por Cook y Cusack, antes mencionado, se encuentra que los referidos funcionarios públicos actuaron con base en un estereotipo sobre los roles sexuales de las mujeres, condicionando el acceso a sus derechos a un determinado tipo de comportamiento moral considerado estereotípicamente correcto, lo cual provocó que minimizaran las denuncias por las desapariciones de mujeres y culparan a las propias víctimas de su suerte, ya fuera por:
Así, se denegó el derecho de acceso a la justicia para las jóvenes y sus familias, se impuso a la familia la carga de asumir la búsqueda de sus hijas y de probar que su comportamiento no era reprochable, y se afectó su dignidad en tanto no se les reconoció como personas titulares de derechos. Para determinar la objetividad de un actoEs necesario analizar si se basó en concepciones estereotípicas de lo que son y cómo deben comportarse las personas a partir de su sexo, su género, preferencia u orientación sexual. Esta determinación juega un papel relevante en la evaluación de la legitimidad de tratos diferenciados. Hacer realidad el derecho a la igualdad pasa por reconocer y combatir tratos diferenciados ilegítimos. � Para reflexionar sobre lo aprendido, le invitamos a que vea el video “Inés y Valentina: Dignidad y Justicia”, documental ganador del concurso “Género y Justicia” 2010 en la categoría Documental. 
Ahora le invitamos a intercambiar los conocimientos trabajados en este apartado a través de un foro de discusión. Objetivo de la actividad:Reforzar los conocimientos adquiridos acerca de La perspectiva de género y los estereotipos y sus implicaciones. Instrucciones:Participe activamente en el foro siguiendo las instrucciones de su tutora o tutor. Criterios de evaluación:
|
||||||
Suprema Corte de justicia
Pino Suarez n°2 Col. Centro
Del Cuauhtémoc, C.P. 06065, México D.F.,
Instituto Nacional de las Mujeres
Alfonso Esparza Oteo #119, Col. Guadalupe Inn,
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01020, México D.F.,.
Tel. +52 (55) 53 22 42 00
ONU Mujeres México
Montes Urales n°440, 2°piso, Col. Lomas de Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México D.F.,
Tel. +52 (55) 40 00 98 08
Aviso legal | Política de privacidad | Créditos